Aproximación a una noción eventual de
semblanza filosófica.- El
auténtico semblante de un filósofo, aun en el caso de que existan trazos que ayuden
a delimitar los contornos de su rostro, es su estructura mental. En el núcleo duro del que se derivan sus
convicciones básicas y sus patrones de comportamiento reposan las claves de su
modo de ser. Hacer la semblanza de un
pensador equivale a filiar, tomando como piedras de toque su obra y su vida
biográfica, el conjunto de esquemas, estereotipos y representaciones a partir
de los cuales devienen comprensibles sus decisiones, actitudes y
reacciones. En suma, se trata de sacar a
la superficie el rimero de las clavijas constitutivas de su manera de entender
el mundo y de relacionarse con él.
La semblanza filosófica no es, pues,
un género narrativo, conceptual ni
figurativo; es la expresión quintaesenciada de la fusión y superación de esas
tres posibilidades. Cuenta la tradición
que Sócrates, al enterarse de que un famoso retratista griego de su tiempo lo
había descrito como de poca estatura, calvo, rechoncho y de ojos saltones,
contestó: “Sí, pero todo ello he mejorado gracias a la educación”. Lo que cuenta, en efecto, al abordar la
semblanza de un filósofo es precisamente el cariz de las concepciones que
confluyen en su entendimiento y el influjo que éstas ejercen en la
configuración de su identidad personal.
Vale decir, el índice medio de correspondencia existente entre lo uno y
lo otro, tomadas diacrónicamente.
Tradiciones y circunstancias de
continuo suelen devenir factores claves para la mejor comprensión de la manera
en que un filósofo concibe la realidad[1]. Tampoco está de más la pregunta por el
contexto en que se produce determinada obra de pensamiento[2],
ni sobra el seguimiento que se pueda dar a los influjos que recibe y a las rupturas
que atestigua. Tales parámetros jamás
pueden ser, sin embargo, el eje a partir del cual se ensaye el retrato del
ideal perfil de un hombre de ideas; se trata de aditamentos, procedimientos
adjetivos, nunca suficientes ni indispensables.
El secreto está en la mezcla, en la forma en que diversos factores,
internos y externos, se conjugan en el mundo interior del pensador,
desemboquen o no en planteamientos
originales.
La relación del hombre con su
entorno ---social, cultural, natural--- es de dinámica reciprocidad. Razones bastantes tuvo Ortega para insistir
con desenfado en su conocido apotegma “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la
salvo a ella, no me salvo yo”[3]. En una misma época coexisten mentalidades,
creencias e ideologías distintas, algunas de ellas excluyentes entre sí. En ese sentido, la variable espacio-temporal dice
desdichadamente poco de los derroteros seguidos por un entendimiento
determinado. Absolutizarla es faltar al
sentido de totalidad inherente a la forma filosófica de conocer el mundo. Filosofía y particularismo se contraponen
mutuamente.
 Ayudará, sin lugar a dudas, saber que
Andrés López de Medrano nació, aproximadamente, alrededor de 1780 (Campillo,
1999: 17, 261, 285, 289, 295, 301, 319; Cassá, 2003: 17), y que para la época
en que alcanzó la mayoría de edad, en la parte Este de la isla de Santo Domingo
ya se advertían las vislumbres de la irrupción del criollo en la historia de la
nación. Amplios segmentos de población
daban en percibir, cada vez con más persistencia, que su destino estaba inexorablemente
ligado a lo que aconteciese en la tierra
en que habían nacido y crecido. Pero
ello de ninguna manera permite adivinar, prever ni determinar la naturaleza de
los contenidos de la conciencia con la sola referencia a las condiciones
sociales existentes.
Ayudará, sin lugar a dudas, saber que
Andrés López de Medrano nació, aproximadamente, alrededor de 1780 (Campillo,
1999: 17, 261, 285, 289, 295, 301, 319; Cassá, 2003: 17), y que para la época
en que alcanzó la mayoría de edad, en la parte Este de la isla de Santo Domingo
ya se advertían las vislumbres de la irrupción del criollo en la historia de la
nación. Amplios segmentos de población
daban en percibir, cada vez con más persistencia, que su destino estaba inexorablemente
ligado a lo que aconteciese en la tierra
en que habían nacido y crecido. Pero
ello de ninguna manera permite adivinar, prever ni determinar la naturaleza de
los contenidos de la conciencia con la sola referencia a las condiciones
sociales existentes.
Hay omisiones que ilustran tanto como
el más fidedigno dato de la realidad. El
ostracismo, el silencio interesado y la damnatio
memoriae son usos bastante extendidos
desde la antigüedad greco-latina hasta nuestros días. Entre sus astas inmisericordes han caído
filósofos, emperadores, papas, políticos e intelectuales de ayer y de hoy. La “Junta de Bondillo” (1808), convocada por
Juan Sánchez Ramírez, partidario del retorno de nuestra colectividad al seno de
la corona española, constituye un testimonio de excepción de la fuerza de la
omisión en la historia; en este caso, respecto a la existencia del punto de
vista de los partidarios de la emancipación política durante los aprestos de la
Reconquista.
Hay silencios que hablan, ausencias
que honran, exclusiones eminentes.
Héroes y comandantes destacados en la lucha contra la presencia francesa
en la parte oriental de la Isla no aparecen como firmantes del documento en
cuyo artículo primero “se reconoce, como tiene reconocido, al señor Don
Fernando 7º por legítimo Rey y Señor natural y, por consiguiente, a la Suprema
Junta Central de Madrid, en quien reside la Real Autoridad”. Los nombres de Ciriaco Ramírez, Salvador
Félix, Cristóbal Huber, Miguel Alvarez y Miguel de los Santos, brillan por su ausencia[4], muy probablemente en razón de que,
según Antonio Del Monte y Tejada[5],
en más de una ocasión, en sus arengas y proclamas, se mostraron “partidarios de
la independencia”, y de que dieron en hablar de patria y de pueblo dominicano.
Pensar es un acto de resistencia, y Andrés
López de Medrano es, fundamentalmente, un pensador. En casos como el que nos ocupa, tradiciones,
circunstancias e influencias pueden devenir fuentes de falacias y paralogismos
si no se adoptan las previsiones de lugar.
No hay tradición sin rupturas, ni ruptura sin tradición. Nadie es dueño de un pensamiento
completamente original, y ninguna obra es reductible, sin más, a sus fuentes o
a sus antecedentes. El ser humano transforma
todo lo que toca, máxime cuando se trata de un obrero de la razón. Toda persona tiene su especificidad, aun a su
pesar o en contra de su voluntad.
Por el sendero de la indagación de
qué o cuánto de otros tiene un filósofo se suele desembocar en penosos
reduccionismos, el primero de los cuales es el horizonte formativo de quien da
en creer que semejante procedimiento puede conducirle a una mejor intelección
del pensador o de alguna de sus obras. Se
puede caer, asimismo, en el error de exigirle adoptar determinadas posiciones
intelectuales en función de los escenarios sociales en que transcurrió su
existencia o de alguno de los filosofemas aprecidos en sus escritos (variante
circunstancial del argumentum ad hominem),
u objetarle una que otra presunta inconsistencia a partir de una toma de
posición previa, de alguna actitud o modo de conciencia manifiestos (variante
personal).
 |
| Estampa de Caracas, hace más de un siglo |
La relación de los intelectuales con cada
uno de los costados de su vida social y personal es siempre dinámico y, sobre
todo, mediato; nunca unívoco, ni lineal, ni directo. Por cuanto, lo
recomendable es remitirse a su obra, a la caza de sus constantes y sus
supuestos primordiales y, en las ocasiones en los que la vida del personaje
revela un evidente llamado a la actividad, como es el caso de López de Medrano,
permanecer atentos a las líneas generales de su comportamiento social. Privilegiar cualquiera de estos componentes
deviene, ipso facto, causal de unilateralidad.
La pérdida del sentido de la totalidad enrarece la perspectiva hasta el
punto de inducirnos a confundir nuestros deseos y prejuicios con las notas y
cualidades propias del objeto de investigación.
El conjugado entre sus ideas, sus
creencias y sus actos como totalidad concreta
permite delinear con firmes trazos su semblanza. Así, ante la pregunta en torno a quién es Andrés
López de Medrano reaccionaremos averiguando cuál es el fondo común de verdades
a partir del cual se configuró su particular modo de ser. Algunos de los rasgos de su biografía harán
de marcadores auxiliares de tan singular búsqueda. Nos resultarán de interés, pongamos por caso,
saber que era santiaguero y que su formación académica se fragua en su ciudad
natal, en la Universidad Santa Rosa de Lima, de Caracas, Venezuela, y la Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo, es
un dato que tampoco puede pasar inadvertido.
Sus fuentes formativas estuvieron
dadas por el ambiente espiritual caraqueño-dominicano de finales del siglo
XVIII e inicios del XI. Vale decir, con
el orbe de ideas prevalecientes en dichos entornos. En ello van sus lecturas,
pero, sobre todo, el modo en que cada una de ellas impactó su mundo interior. No
todos los libros dejan las mismas huellas en todos los lectores.
Como es fácil apreciar, habremos de desplazarnos sobre arena movediza,
en una región de estricta naturaleza especulativa, por cuanto será menester
proceder con el mayor de los cuidados. En
la reconstrucción del acervo de ideas prevalecientes en su época, de continuo,
los propios pensadores suministran atractivas pistas. Ahora bien, de ello no se sigue que hayamos de
seguir a pie juntillas lo expresado por ellos, como ha ocurrido una que otra
vez entre nosotros con el influjo de Condillac en la Lógica del filósofo dominicano[6].
No siempre un pensador es la mejor
de las fuentes posibles a la hora de establecer sus filiaciones y sus repulsas,
como ya se ha sugerido en otra parte respecto a otro grande pensador dominicano[7]. También los índices de publicaciones, las
colecciones de tesis y monografías de universidades e institutos, los catálogos
bibliotecológicos, los periódicos y las revistas especializadas, los estudios
especializados, como el de Caracciolo Parra León[8], y las recensiones contribuyen de manera
significativa a identificar posibles vetas de las fuentes a las que tuvo acceso
y de las que se nutrió intelectualmente un autor.
¿Mentalidad abierta y original, o
epígono de Condillac?- Andrés
López de Medrano se muestra como bastante cercano a las ideas del conocido
sensualista francés[9].
Pero ello, de ninguna manera resta méritos ni alcances a su obra. Antes bien, y aquí va el primer rasgo de su
semblanza que debemos retener, pone de manifiesto su humildad y su honestidad
intelectual a toda prueba. E incluso,
deja ver que se encuentra en posesión de uno de los procedimientos tácitos del
hacer filosófico: no se hace obra nueva sino a partir del legado intelectual
precedente. Siempre es preciso partir de
algo o de alguien en filosofía, así para sea para negarlo o superarlo.
 En este sentido, su ejemplo tiene
mucho qué decir y qué aportar a quienes deseen iniciarse en este ámbito del
saber humano en los tiempos que corren. A diferencia de Condillac, que es
soberanamente parco a la hora de citar y de remitir al lector a sus fuentes[10],
López de Medrano cita y recomienda también a otros muchos filósofos y
pensadores en su breve tratado, como Feijoo (Campillo Pérez: 90, 106), Daniel
Huet (p. 91), Leibniz (p. 90), Genuensis y Valdinotis (p. 93), Locke (loc. cit.)
y Cano (p. 103), entre otros. La lectura
de su Lógica pone de manifiesto que
más que sensualista, López de Medrano es ecléctico[11]
en filosofía del conocimiento; vale decir, que procura tomar lo que de bueno o
aprovechable encuentra en cada uno de los pensadores por él estudiados.
En este sentido, su ejemplo tiene
mucho qué decir y qué aportar a quienes deseen iniciarse en este ámbito del
saber humano en los tiempos que corren. A diferencia de Condillac, que es
soberanamente parco a la hora de citar y de remitir al lector a sus fuentes[10],
López de Medrano cita y recomienda también a otros muchos filósofos y
pensadores en su breve tratado, como Feijoo (Campillo Pérez: 90, 106), Daniel
Huet (p. 91), Leibniz (p. 90), Genuensis y Valdinotis (p. 93), Locke (loc. cit.)
y Cano (p. 103), entre otros. La lectura
de su Lógica pone de manifiesto que
más que sensualista, López de Medrano es ecléctico[11]
en filosofía del conocimiento; vale decir, que procura tomar lo que de bueno o
aprovechable encuentra en cada uno de los pensadores por él estudiados.
Vale más leer para aprender e
integrar que adoptar una actitud de
confrontación con cada libro y cada autor que se posa frente a nuestros
ojos. No se avanza realmente sin
conciencia plena de nuestros antecedentes; ni en ciencia, ni en filosofía, ni
en su historia naciones y civilizaciones y, menos aun, las personas. Muestra de que se trata de una actitud, no de
una salida pasajera, es que idéntica tendencia encontramos en su investigación
de la fligtena, en la que pasa revista con igual atención así a los
antecedentes empíricos como a las aportaciones llevadas a cabo por médicos y
veterinarios sobre el tópico, incluyendo a uno que otro alumno suyo (Campillo
Pérez: 183,187, 210, 211, 219).
De su humildad dan cuenta, también,
gestos tan enternecedores como aquel que lo sitúa aceptando el puesto de
Director de una escuela para niños, en Ponce (íd.: 249, 255), cargo que
desempeña con eficiencia y devoción durante cinco años y medio (1847-1853),
después de haber sido profesor suplente en la Universidad de Santa Rosa de Lima,
en Caracas (1809), Catedrático de Retórica y Latinidad (1811) en el Colegio
Seminario de Santo Domingo, y de Filosofía
y Medicina (1813) en la Universidad Santo Tomás de Aquino, así como Alcalde de
Segunda Elección de Santo Domingo (1819), Vicerrector y Rector Interino de la
más antigua institución de educación superior del continente americano
(1820).
Esta actitud tiene un correlato de
orden espiritual, que se expresa con total claridad en ese deseo de mostrar sus
fuentes en todos los casos en que lo considera oportuno, pero también en los
giros estilísticos que aparecen en otros escritos de su autoría. Así, en su “Disertación sobre la enfermedad
de ‘La Llaguita’” recurre en múltiples ocasiones a expresiones que denotan una
acendrada modestia[12].
Honestidad intelectual, humanismo
y erudición.- La modestia y la
honradez que destilan la vida y los escritos de Andrés López de Medrano están
sostenidas por una sólida formación en la que las fronteras del saber y del
hacer humanos pierden sus contornos. Las
abundantes citas y referencias existentes en sus escritos lo retratan como un
lector apasionado y como una persona de un elevado nivel de erudición. Su dominio de la lengua latina debió ser
admirable. No sólo redactó en este
idioma su Lógica, sino que, como
llevamos dicho, fue profesor de Latinidad en el Seminario conciliar de Santo
Domingo, y en ella realizó la defensa de su Tesis para el Bachillerato en
Filosofía, como era habitual en esa época, sobre todo en las instituciones
educativas regenteadas por la iglesia católica.
Hay rastros en sus escritos de que no
sólo había leído a Cicerón en su lengua materna, en la que lo cita por lo menos
en dos ocasiones (Campillo Pérez, 1999: 233, 240), aparte de compararlo con
Demóstenes y Feijoo (loc. cit.).
En el comunicado a los ponceños aludido más arriba vuelve a servirse del
latín (id.: 243). Pero es notable, también, el conocimiento que
exhibe de la historia de Roma, incluida su mitología; por sus textos se pasean,
como ciudadanos por derecho propio, Séneca, Pompeyo, Catón, Escipión, Fabricio
y Cincinato, entre otros (op. cit.: 240-241). Lo propio puede decirse con respecto a la
historia y a la mitología griegas, e incluso a la historia egipcia (pp. 168,
171, 240).
El orbe de sus actividades y de sus
preocupaciones se extiende, también, a los ámbitos de la práctica jurídica (Cfr. pp. 7-8), el periodismo (pp. 11,
363), la investigación científica (pp. 175-226), la poesía (pp. 10, 228-231,
246, 353-354. Cfr.
pp. , 302, 311, 319), la Medicina (pp. 5-7), la masonería (p. 361), la
enseñanza (pp. 5-7), la Filosofía, la actividad política y, con ella, la
administración pública (pp.11-15, 135-163).
Los dominicanos tenemos en Andrés López de Medrano un sabio o una mente
enciclopédica al mejor estilo de la Grecia clásica (Platón, Aristóteles), del
Renacimiento (Descartes, Da Vinci) y de los tiempos de la Ilustración (Kant, D’
Alembert), para quienes el saber era uno e indivisible.
Es un filósofo, ciertamente, pero
de una clara vocación de humanista, condición que ya destacaron en su momento
los autores puertorriqueños Josefina Rivera de Alvarez[13],
Juan Augusto y Salvador Perea[14],
aunque sin motivar adecuadamente sus percepciones. He ahí otra cualidad en la que nuestro
filósofo, salvadas las naturales limitaciones temporales, tiene mucho que decir
a los aprendices de pensadores de la República Dominicana del siglo XXI, entre
los que se incluye, naturalmente, el autor de las presentes glosas.
El llamado de la actividad.- La tercera faceta del intento de semblanza
aquí ensayado se refiere a las inclinaciones de López de Medrano hacia la
acción. Se verá que, al igual que en los
otros costados de su vida, existe correlación entre sus convicciones y sus
actitudes y decisiones. En Caracas, en
Santo Domingo, en Ponce lo encontramos ligado en todo momento a los asuntos de
la ciudad. No fue sólo un intelectual de
gabinete, indiferente al desenvolvimiento de los asuntos públicos. Ya desde sus tiempos de estudiante fungió
como profesor asistente y suplente en múltiples ocasiones, como “Examinador
para distribución de premios a los estudiantes de latinidad y artes, y
consiguientemente para replicar en varios actos literarios en la capilla del
Real Colegio”, según testimonia el Rector de la Pontificia Universidad de
Caracas (Campillo Pérez, 1999: 334).
De regreso a su país natal, ejerce
de médico, enseña en el Seminario, participa activamente en la jura de
Constitución de Cádiz, concursa para la cátedra de Filosofía en la Universidad
y redacta su obra Lógica. Elementos de Filosofía moderna destinados al
uso de la juventud dominicana. La intencionalidad es evidente: poner en las
manos de las generaciones noveles dominicanos un instrumento intelectual apto
para propiciar su emancipación mental.
Este dato es particularmente significativo porque, al poco tiempo, lo
encontraremos participando de las tertulias que se llevaban a cabo en la
residencia de José Núñez de Cáceres, donde germinaron las semillas iniciales de
la primera independencia dominicana (1821), de la que tomó parte.
 |
| Ponce, Puerto Rico |
Se postró, sin embargo, ante los
hechos consumados encarnados en la invasión de la Parte Este de la Isla por
Haití; pero su entusiasmo duró poco y se vio precisado a emigrar a Puerto Rico en
1822 (Cassá, 2005: 47-50, 53-55). Dos
años antes había hecho público un Manifiesto al Pueblo Dominicano en Defensa de
sus Derechos sobre las Elecciones Parroquiales de 1820 que, al decir de Rafael
Morla, “es el testimonio por excelencia de la existencia en la República
Dominicana de las ideas ilustradas en las primeras dos décadas del del siglo XIX” (2011: 61. Cfr. Campillo Pérez: 149, 151). El propio Morla observa que López de Medrano “llama al respeto de la Constitución española de Cádiz” y mantiene “obediencia a la monarquía y al rey Fernando VII” (íd.: 60), otra de las constantes del modo de ser el filósofo que merece una atención que desborda el propósito de la presente aproximación a su semblanza a través de su vida y obra.
El año anterior a la declaración de
independencia había sido elegido Regidor del Cabildo de Santo Domingo (op. cit.:
20). Establecido en Puerto Rico en 1822, conservará la misma pasión por el
servicio público que en su tierra natal.
Entre 1830 y 1831 publica su llamado al clero de Aguadilla, al que nos
hemos referido más arriba, en el que dedica versos elogiosos al Obispo del
lugar, y sus “Coloquios o congratulación a los puertorriqueños” en los que les
felicita, entre otras cosas, por su adhesión a la monarquía española. Dos años después es elegido como Síndico
Procurador de Villa Aguada, y cinco más tarde se lo escoge como Presidente del
Soberano Consejo Principio del Real Secreto, Grado 32, de la Logia Masónica
“Restauración de la Verdad”, a la que había ingresado en 1836. A todo ello habría que agregar el ejercicio
de la profesión de médico, su quehacer periodístico y activa labor educativa ya
mencionadas.
Su obra no está supeditada a su
accionar público, ni su vocación para el servicio público está condicionada por
sus convicciones. Trátase, a mi ver, de
lo que Fernand Braudel y Michel Vovelle ha denominado, cada uno a su tiempo, prisiones de larga duración de la vida
intelectual dominicana. Acaece en el
decurso de nuestra historia que el intelectual puro suele escasear. Muchos, la mayoría quizás, percibe en el
hondón de su alma el llamado de la actividad, la necesidad de no permanecer
como carga indiferente sobre sus pies mientras se derrumban los muros de la
ciudad en llamas.
Bibliografía
Campillo
Pérez, J. G. (1999): Dr. Andrés López de
Medrano y su legado humanista. Corripio,
Santo Domingo.
Cassá,
R. (2003): Andrés López de Medrano, precursor
de la democracia. Fondo Editorial, Santo Domingo.
Condillac,
E. B. de (1985): Lógica, seguido de
“Extracto razonado del Tratado de las
sensaciones”. Ediciones Orbis,
Barcelona.
Del
Monte y Tejada, A. (1953): Historia de
Santo Domingo, t. III. Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo.
Eco,
U. (2013): Los límites de la
interpretación. Mondadori,
Barcelona.
Martínez,
L. ---comp.--- (2003): Filosofía dominicana: pasado y presente,
I. Archivo General de la Nación, Santo
Domingo.
Morla,
R. (2011): Modernidad e Ilustración en
Santo Domingo. Archivo General de la
Nación, Santo Domingo.
Ortega
y Gasset, J. (1964): La rebelión de las masas.
Espasa-Calpe, Madrid.
----- (1981): La rebelión de las masas.
Austral, Madrid. (1984): Meditaciones
del Quijote. Cátedra, Madrid.
----- (1981): La rebelión de las masas.
Austral, Madrid.
Pérez,
R. E. (2000): Historia de las ideas
filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII. Tesis Doctoral, UNAM,
México D. F.
[1] R.
Cassá ofrece en su obra Andrés López de
Medrano, precursor de la democracia un concienzudo excursus sobre la trama histórica (política, económica, cultural)
en que se discurre la vida de nuestro pensador.
[2] Un libro puede definirse
como “una secuencia de proposiciones” (Eco, 2013: 320), y el contexto como el
conjunto de influjos y antecedentes en condiciones de posibilidad de hacer de
referentes de aquél. El estudio que hace Eco de Cementerio marino, de Paul Valéry, constituye un ejemplo elocuente
de este punto de vista (idem.:
211-212). Cfr. pp. 18, 148. Véase también el apartado 6: “¿Dónde lo dice?”, del formidable
ensayo “Sobre la lectura y comentario de textos filosóficos”, de Augusto
Salazar Bondy (Revista Cuadernos de Filosofía, No. 1, UNPHU. Santo Domingo,
1981, pp. 85-94).
[3] Lo
plantea en Meditaciones del Quijote (1984:
77), su primera obra; lo retoma en La
rebelión de las masas (1964: 57) y lo da por supuesto en Historia como sistema (1976:
71-73).
[4] Lo mismo que los retratos de
Casio y Bruto en los funerales de Junia, y como se cuenta que aconteció con
Marco Antonio en la reunión que efectuaron los conjurados en las afueras de
Roma después de dar muerte a Julio César.
[5] Del Monte y Tejada (t. III, 1953: 268).
[6] Tales son los casos de M. A. Machado
Báez y D. Hernández (Campillo Pérez, 1999: 295 y 371, respectivamente). Pasan por alto datos tan a la mano como el de
que la Lógica de Condillac fue el
libro dispuesto por el Arzobispo Pedro Valera como texto oficial de la cátedra
de Filosofía: “La clase de Filosofía se dará por la mañana de ocho a nueve, y
por la tarde de tres a cuatro. En ella
se enseñará Lógica por el Condillac no dexando de consultar en la argumentación
al Lugdunense y en la crítica al Almeyda” (Op.
cit.: 339. Cfr.
p. 114), y que si López de Medrano hubiera estado completamente satisfecho con
aquélla no escribe la suya, aparte de que la cátedra ya le había sido asignada.
Conforta advertir que la tendencia a reducir a López de Medrano a Condillac no
es, empero, la más socorrida entre los comentaristas y tratadistas que se han
ocupado de estudiar de manera sistemática al filósofo dominicano. Ni Juan
Francisco Sánchez (id.: 113-115,
117-118, 120-123, 125, 127, 129, 130), ni Armando Cordero (íd.: 291-293), ni
Rosa Elena Pérez (2000: 70-72), ni Rafael Morla (2011: 62, 64, 66, 70, 72)
incurren en semejante error. Tampoco
Emilio Rodríguez Demorizi (Campillo Pérez, 1999: 285ss), Néstor Contín Aybar (id.: 301ss), ni Max Henríquez Ureña (íd.: 309) caen en tal confusión, si bien
sus escritos no constituyen estudios detenidos de la obra fundamental del
filósofo.
[7] Cfr. “Noticia crítica en torno a
la evolución del pensamiento filosófico de Juan Isidro Jimenes-Grullón
(1903-1983)”, en Martínez (2003: 423-450).
[8] En su ensayo “Filosofía propiamente
dicha”, parte integrante al parecer de un trabajo más amplio titulado Ciencia moderna en la Universidad, el
historiador venezolano C. Parra León hace un recuento detallado de las tesis
presentadas en la Universidad de Caracas entre 1788 y 1828, así como de los
trabajos que figuran en los expedientes de los concursos para profesores
(Campillo Pérez, 1999: 31-71). La estadía de A. López de Medrano en Venezuela
tuvo lugar desde 1805 hasta 1809 (ídem.:
17-18). Entre las lecturas más
corrientes en la universidad caraqueña de esa época figuran: el Novum Organum de Bacon, los Ensayos
de Montaigne, autores como Aristóteles,
Luis Vives, fray Benito Gerónimo Feijoo, defensor de las doctrinas de Vives y
de Newton, Hobbes, Verney (pp. 39, 51) en quien, a juicio de Parra, “sin duda
bebieron muchos cierta desatinada mescolanza sensualista”, explicable, en razón
de que “Verney se contaba entre las fuentes obligadas de la enseñanza
universitaria! Y éso que su lógica ya
había sido denunciada por el célebre filósofo Rancio como obra escrita sin plan
y sin propósito” (p. 66), y que, según Parra, padecía “un eclecticismo disparatado,
impersonal y hasta contradictorio” (loc
cit.), Desttut-Tracy, Hume y
Condillac (pp. 38, 58ss ), quien, a
juzgar por la cantidad de referencias a su obra presentes en casi dos docenas
de tesis y expedientes, hizo escuela en dicha Universidad (pp. 59-63) y “el método cartesiano (flamante todavía,
siquiera sea en parte, en los tratados de Lógica) tuvo también sus apologistas
y mantenedores” (p. 34. Cfr. pp. 40ss), aun cuando “Si fue
copiosa la corriente de los seguidores de Descartes, copiosa fue también entre
nosotros la triunfadora hueste de sus impugnadores”(p. 44), lo cual se aplica
en menor medida a Malebranche y Locke (pp. 50ss), a diferencia de Spinoza que
era leído pero que “no tuvo seguidores”(p. 47), lo mismo que Leibniz.
[9] Así,
en el parágrafo 3 aconseja que antepongamos al establecimiento de las
operaciones que de la mente, que se propone, su análisis “siguiendo las huellas
del sapientísimo Condillac” (Campillo Pérez, 1999: 77); en el 14, vuelve a
remitirnos la Lógica del ilustrado
francés a propósito de su convicción de que el nombre de Dios “está escrito en
todas las cosas, lo intuimos en ellas y los sentidos nos elevan hasta Dios (…),
como lo demuestra Condillac en la parte
1ra., capítulos 5 y 6, donde explica de qué manera a través de los sentidos se
forman las demás ideas de las cosas no sensibles” (p. 80). En los parágrafos 28 y 30 hace lo propio respecto al “lenguaje de
acción” o “sonidos no articulados, los
movimientos y los gestos” por oposición a la escritura, y a la analogía, que
“constituye la entera estructura de las lenguas; de tal suerte que cuanta mayor
es la analogía, tanto más claro es el idioma” (pp. 84-85). En el 63 vuelve a
remitirnos a aquél con relación a la noción de raciocinio en tanto que
“deducción de un juicio de otro” (p. 93); y en el 86, para declarar “con
Condillac que el análisis es apto para todo, ya que nos viene dado por la
propia naturaleza” (p. 101)
[10] Aunque su obra es cuatro veces más
extensa que la de López de Medrano, y de que son notorias las huellas que en
ellas han dejado las ideas de Platón (1985: 21), Aristóteles (íd.: 25, 39),
Rousseau (íd.: 72), e incluso el propio Descartes (íd.: 26, 30-33, 71-72, 86,
91), a quien cuestiona constantemente, Condillac jamás los menciona siquiera. A duras penas hace referencia a Bacon (p. 72),
La Enciclopedia (p.91), Euler y Lagrange (nota 1, p. 93), Galileo y Newton (p.
106). Abundan, por el contrario, las
remisiones a apartados y capítulos de otras obras suyas, como Curso de estudios, Historia antigua,
Libro III, cap. III (p. 26), Curso de estudios,
Lecciones preliminares, art. 1ero: Arte de pensar, primera parte, cap. VIII; Tratado de las sensaciones, cuarta
parte, cap. VI (p. 42), Curso de
estudios. Gramática. Los ocho primeros capítulos de la primera
parte (p. 80), Curso de estudios, Historia
antigua, Libro III, cap. XXVI, Historia moderna, Libros VIII, IX y
siguientes hasta el último (p. 83), Curso
de estudios. Historia antigua, Libro I, capítulos III
al VIII (nota 1, p. 105) y Curso de
estudios, Arte de razonar, Historia Moderna,
libro último, capítulo V y siguientes.
Esa tendencia se atenúa en otros textos, por ejemplo en las
“Aclaraciones que ha solicitado el señor Pote de la Doctrine, profesor de
Périguex”, con respecto a Leibniz (p. 109) y en el “Extracto razonado del Tratado de las sensaciones”, en que deja
ver sus simpatías por Aristóteles (pp. 115-116) y Locke (pp. 115-117, 121) y se
refiere de manera directa, aunque en tono de reparo a Platón (p. 116),
Malebranche (p. 121) y al propio Locke (p. 119). Con respecto a este último vuelve a hacer lo
propio en su Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos, según tenemos
noticia por R. Morla (2011: 68).
[11] En este punto de vista coincido con Juan
Francisco Sánchez, aunque sus razones y las mías son distintas.
[12] “Yo no me prometo para combatirlo dictar
reglas científicas: mi insuficiencia no puede aspirar a tanto” (Campillo Pérez,
215); ‘Yo invito a todos, si es que no me he engañado…” (p. 219); “He explicado
según he podido los fenómenos, no he intentado singularizarme, no me ha movido
el empeño de hacer valedero mi dictamen, he procurado que se despreocupe el
vulgo, he obedecido a la superioridad que me lo encarga, le presento mis
fundamentos con timidez, y espero que los defectos de mi pluma sean disculpados
por el deseo con que quisiera acertar en beneficio público” (pp. 225-226). El 8 de enero envía a La Gaceta de la
Capital, una revista puertorriqueña, un reporte y dos composiciones poéticas
con el propósito de que sean publicadas, con una nota que, entre otras cosas
dice “me apresuro a remitir esta relación verdadera para que se inserte en la
gaceta en caso de permitírseme” (p. 231).
En el número 6 de “El Ponceño”, periódico que fundara junto a Benito Viladell
y Felipe Conde, publica un llamado a los habitantes de Ponce en el que expone
de la siguiente manera su perfil de comunicador social: “Por lo que concierne a
mí sin ser redactor ni querer aislarme en la esfera de una singularidad que no
apetezco, prometo emplear a menudo mi mal cortada pluma en todo lo compatible
con mis débiles alcances” (p. 244).
[13] “Andrés López de Medrano (c1780-1856),
médico dominicano establecido en el país (…) y persona de buena preparación
humanística” (Campillo Pérez: 319).
[14] “El
doctor, D. Andrés López de Medrano, varón de encomiables aficiones
humanistas...” (op. cit.: 352).
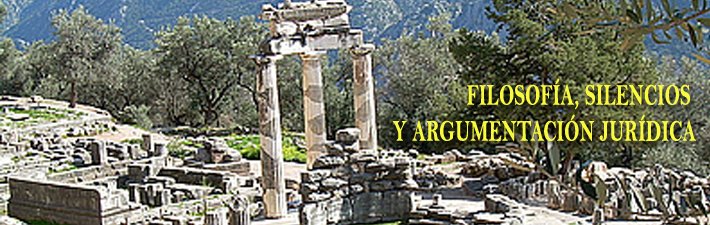






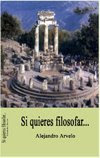



No hay comentarios:
Publicar un comentario