Invariantes
afectivos y antropológicos
en Territorio
de espejos
Las imágenes, los dejos de nostalgias
de los tiempos idos que en ella habitan hacen de esta obra un puente perfecto
entre los sentimientos y percepciones comunes de su autor y sus lectores
potenciales. Los invariantes afectivos y
perceptivos que en sus páginas se anidan crean un cierto aire de familia, una
atmósfera gentil que nos habla de la existencia de un fondo común de verdades
que vincula con fuertes y sutiles lazos al mismo tiempo a la humana
condición. Lo universal habita en lo
específico, lo concreto participa de la totalidad cuando media la sensibilidad
artística.
Luego, diríase que lo que cuenta es
asegurarnos de hacer arte; lo demás viene por añadidura, como por gravedad, que es justo lo que acontece con la obra
poética dada a la estampa en recientes fechas por José Rafael Lantigua. Lo primero que salta a la vista es que se
trata de un poemario de gran aliento, en el que la vocación de horizonte y la
extensión de las piezas poéticas que lo informan en modo alguno hacen venir a
menos la intensidad y el poder de sugerencia de las figuras de dicción de que
se auxilia el poeta para dejar ver el complejo de ideas y evocaciones que
comparte sin reparos con quienes arriman el alma, que no los ojos ni la razón,
a su obra.
Como todo libro digno de ese nombre, Territorio de espejos es un cosmos; un
sistema de partes inter-conectadas en el que cada componente vale en sí y por
sí mismo y constituye, al propio tiempo, un eslabón esencial para la puesta en
acto de los restantes elementos que integran el todo. En efecto, hay temas que atraviesan de
principio a fin el poemario como una espada de fuego. Entre éstos figuran algunos de notable
andadura en la cultura occidental, como el amor, la muerte y el yo; y otros más
bien propios de los artistas de la palabra de nuestra tierra, como la ciudad,
los espejos y el decurso de la historia de la propia sociedad.
En uno y otro caso, destaca el tratamiento
personalísimo de dichos asuntos, mediante una estructura metafórica que habla
de un poeta con voz propia, experimental en ocasiones pero con plena conciencia
de la capacidad evocadora de las palabras de que se sirve con el celo y el
esmero de un joyero de fina estampa. El
resultado es un libro de una disposición interior more geométrico si bien dotado de una frescura que, al primer contacto,
nos ata a la vez que, a medida que nos adentramos en él, va abriendo, como en
cascada, miríadas de ventanas, y que, desde antes de concluir la primera nos
invita con vehemencia a una segunda lectura, como llevamos dicho.
En términos generales, se puede afirmar
que se trata de un libro cuyo principal eje es el amor. En él se conjugan, ciertamente, a) lo pasional (eros), cual es el caso de ese amor, desgarrado amor, de Lord Byron
de que trata “La leyenda de Sintra” (p.
51), en cuyo pie también aparece la musa de sus ensueños a la que nuestro poeta
dedica en su totalidad la obra que motiva estas glosas (cf. pp. 9, 55-57); b)
el amor intellectualis con el que
Dios se ama a sí mismo, mediante el cual Spinoza explica, en la conocida
proposición XXXVI, la inclinación del alma hacia Altísimo (philía); ése y no otro es el espíritu que anima toda la tercera
parte de nuestro libro, “Espejos viajeros” (pp. 49-65), en que el poeta navega
en alas de su apego por algunas ciudades emblemáticas de su orbe afectivo, pero
en la que, obviamente, las claves del hacer poético vienen dadas por el conjunto
de evocaciones, sentimientos y sensaciones que en él despiertan sus recuerdos y
percepciones, que no los núcleos urbanos de referencia propiamente dichos; y, c) el amor afable y desinteresado (ágape) ajeno a los fastos y a los
arrebatos del deseo o del apetito, debidamente evidenciado en aquellos poemas que
hablan del retorno al pequeño rincón de mundo que representan la tierra natal,
el fuego cálido del hogar o las tradiciones en que abrevó la muchachez ahora
lejana, sobre todo los textos iniciales de “Espejos retrovisores” (pp. 69-73).
La muerte es uno de esos tópicos que,
quizás, el modo mejor de aprehenderlos sea el decir poético, toda vez que
eluden cualquier tratamiento ajeno a la intuición y a la receptibilidad
extrasensorial. El libro no deja
intocada la cuestión, e incluso se aventura a ensayar una que otra proposición que
bien podría tomarse como un intento de definición. El poeta afronta con gallardía la cuestión:
no la ve como inexorable ni le teme; por momentos incluso luce extremadamente
impertérrito ante él, acaso porque lo entiende como algo connatural a cuanto es
o existe, desde un día, como en “Una tarde en Venecia” en que por un momento
percibe que “La tarde moría, urgida de regresos” (p. 49), hasta un país del que
es parte una ciudad amada, a la que se refiere como
un
rostro vencido
una
pupila sedienta
un
párpado dilatado (p. 61),
la cual es salvada del olvido por el arte
de la palabra que en ella verdece con profusión de manantial:
Crece
en ella
la
poesía
como
una memoria de trasfondos
como
un libro hecho de piedra
(loc. cit.),
aun a fuerza de estar inserta en un
doblón de la geografía del trópico:
Caimán
sin barba que entumece
su efusión rebelde
en
la oleada dominante
del polvo y su hambre
de la verdad y su muerte
de la soledad y su raíz (p. 62)
La clave para la comprensión de la
intensionalidad del poeta la da la utilización del verbo entumecer, del que ya se había servido en el poema antes citado, a
guisa de marcador definitorio de la huesuda muerte:
Vislumbré
(…) que la muerte es un prado de violines
o
quizás un cuerpo de bocas entumecidas
o
tal vez una losa de columnas voraces (p. 49).
En “El ocaso del viento”, un simple
muro se constituye en el factor de impedimento del “espejeante abismo” que
representa la desaparición de la vida, muestra de que de ninguna manera nuestro
sujeto poético toma a la muerte como una tragedia irrefragable:
Un
muro niega el paso de la muerte
y
su espesor
origen
donde los cuerpos voraces
confunden
la función del espejeante abismo (p. 32).
En “La tempestad y la noche”, el viento
a que alude el título del poema citado precedentemente deviene en ráfaga gentil
que tampoco mueve al temor al poeta.
Antes al contrario, éste parece lamentarse de la excesiva prolongación
de la ausencia de aquélla:
siento
la fresca ráfaga de la muerte
estoy
venciendo el reto inclemente
de
tu asueto perenne (p. 44),
a diferencia de lo que percibe cuando
se refiere a la muerte de otros, como en “Lecturas de granujas”, que dedica a
los torturados en las cárceles del Km. 9 y de La 40 durante la Era de Trujillo:
Es
la hora del miedo
y
la muerte
afuera
adentro
adereza
su aguijón (p. 84).
 Este yo sereno, seguro de sí mismo y
nada temeroso, que mira la muerte como desde la distancia o la exterioridad,
salvo cuando se trata de la muerte de los otros, según se ha visto, posición
perfectamente compatible con un cierto humanismo cristiano, es sin embargo un
yo ---poético, naturalmente--- transido de soledades, y de silencios de esos
que en las noches del estío o durante el otoño arañan el alma; herido de
nostalgias y objeto de fuertes sacudidas interiores (cf. 40, 43, 45, 70) que recuerdan los estremecimientos que, según
el Kierkegaard de Temor y temblor, experimentó Abraham en el instante supremo en
que se apresta a sacrificar a Isaac por orden expresa de Jehová, en el centro
del aislamiento más extremo jamás experimentado por un ser humano.
Este yo sereno, seguro de sí mismo y
nada temeroso, que mira la muerte como desde la distancia o la exterioridad,
salvo cuando se trata de la muerte de los otros, según se ha visto, posición
perfectamente compatible con un cierto humanismo cristiano, es sin embargo un
yo ---poético, naturalmente--- transido de soledades, y de silencios de esos
que en las noches del estío o durante el otoño arañan el alma; herido de
nostalgias y objeto de fuertes sacudidas interiores (cf. 40, 43, 45, 70) que recuerdan los estremecimientos que, según
el Kierkegaard de Temor y temblor, experimentó Abraham en el instante supremo en
que se apresta a sacrificar a Isaac por orden expresa de Jehová, en el centro
del aislamiento más extremo jamás experimentado por un ser humano.
Pero ni el abatimiento ni el
desencuentro son las notas que marcan el compás de este poemario. Al igual que el alma humana participa del amor intellectualis divino a través de
su inclinación hacia Dios, según Spinoza, y Abraham supera su angustia y su
miedo por medio de la fe, y de ese modo queda re-integrado, re-ligado, nuestro sujeto poético
encuentra en la afirmación de su mismeidad
---como retorno hacia su sí mismo---,
en la vuelta hacia su patria chica y sus costumbres, hacia el hogar
primigenio, y, finalmente, en Dios, las vías regias hacia la re-fundación y
hacia el re-encuentro consigo mismo, si bien sobre un plano superior al plano
de partida, muestra elocuente de lo cual son los poemas “Retorno al origen” y
“Mañanitas de diciembre en la aldea”. Veamos…
La soledad, el silencio y la noche son
tres aspectos cruciales para acercarnos a la percepción del yo de Territorio de espejos. La soledad, esta
soledad, sabe a frío y desamparo; es la historia de un corazón que se escinde,
como una flor celeste de dos pétalos:
Septiembre
me
libera a la vida
palpitante
a
la serena luz del corazón
que se bifurca (p. 95).
La sola rememoración del momento de su
advenimiento a la vida biográfica revive en el poeta el recuerdo de los días ya
lejanos de aquellas soledades de cada día, en que una que otra vez una pena o
alguna lágrima nubló el espejo de su mirada:
Septiembre
es un mes audaz
Virgo sobre Libra
Tierra ansiedad desafío del llanto forastero
Una
luz en fuga
transmite
la heredad huérfana
Misterio
iluminado
en
el aliento donde se construyen soledades
(p. 91. cf. pp. 57, 59, 71, 94).
Tan densa y omnipresente fue la
sensación de soledad de aquellos años que al poeta se le hace difícil
desprenderse de ella, hasta el punto de percibir como necesario o gratificante
volver a su encuentro:
Voy
a reencontrarme con la soledad
que
me acompaña desde niño (p. 70).
Pareja intención le anima con respecto
a la noche, habitáculo de excelencia del insomnio (pp. 33, 76):
Me
voy a buscar la noche
de
mis lágrimas
a
entreverar el vientre de mi casta
a
redescubrir el soliloquio de una tristeza impía
que
está atada al hilo de mi trama
y su zumbido (p. 71),
aunque no sin cierta reticencia,
pues,
La
noche es, siempre, como un sollozo,
como una desnudez
que
se desangra.
La noche es, siempre, un abismo
Que muerde temeroso la eternidad
(p. 28).
Lo propio puede decirse de los versos iniciales del “Poema de la soledad (en cuartos menguantes)”. Si bien con cierto dejo de resignación, el poeta deja ver su intención de ser uno con su compañera inseparable de otros tiempos. No ha olvidado su “graznido de plomo” pero va en pos de ella, aun cuando no alcanza a determinar hacia adónde volver la mirada:
Oh
dintel de los suplicios, ¿dónde habitará tu escama?
¿En
qué camino se erguirá el silbido enhiesto de tu paisaje?
(p. 74);
que más que de un estado de espíritu o
de un complejo de sentimientos, la soledad terminó por tomar forma y figura
ante la estructura mental de nuestro sujeto poético. Tal es la razón por la que
da en concebirla como una entidad capaz de desplazamiento y de provocar sensaciones
propias de cosas y elementos de orden material, como el frío, por ejemplo. En
“El ocaso del viento” se le escucha decir…
un
aire turbio merodea en el patio
donde
una soledad olvida su frío (p. 32),
en “Tu tempestad y la noche”,
Voy
a la soledad como el que entra en breve plazo
en
su cansancio frío”
(p. 44),
y en el poema “En Salamanca”, de nuevo
el frío aparece correlacionado con la sensación de la soledad:
Hemos
desandado los pasos
sobre
la fría noche
(escasa
de transeúntes)
tras
bares de copas vacías
en
una estancia llena de soledades (p. 52).
Por “Tránsito de espejos” llegamos a saber,
asimismo, que la soledad es una entidad y que está dotada de alma, y que, por demás, es “bronca” (p. 56); y,
gracias al verso final del “Poema de la s
oledad”, nos enteramos de que es “vaga” la estancia que habita (p. 77).
oledad”, nos enteramos de que es “vaga” la estancia que habita (p. 77).
Ahora bien, el horizonte de destino del
sujeto poético de esta obra está constituido por un entramado mucho más
complejo y trascedente que su intención de internarse en las sombras
espectrales de la noche, ser uno con su soledad o volver sobre sus huellas en
alguna centenaria ciudad. La
reconstitución de su yo pasa, en primer lugar, por la auto-afirmación, mediante
un ejercicio negativo de la libertad, que si bien no le permite hacer lo que
desee, a manos sueltas, sí coloca en su senda la posibilidad de saber qué no haría,
y de actuar en consecuencia:
Hay
una senda
por donde no caminaré
tránsito
sin vías
Un espacio donde medra la amargura
al que no me integraré
Una casa de fiestas perpetuas
donde no habitaré
(p. 98).
La segunda premisa de este viaje hacia
la plenitud del propio ser descansa en la vuelta a la atmósfera augusta de la
casa, aquella que fue cobijo de soledades y de más de un océano de esos “que el
corazón deja escapar” (p. 59), pero también de apacibles momentos propicios al
ensueño, y de tardes de juegos y ayeres de leyenda (p. 71). Con esta vuelta sobre el propio patrimonio
intangible que aguarda en la memoria también se recupera el pequeño fundo y su
vitalidad de ingenua convivencia ambiente y sus usos, sus antediluvianos hábitos
sociales, como las “Mañanitas de diciembre…”, y todo lo que ellas entrañaron. ¿Cómo olvidar aquellas “fraternidades
modeladas // en el perfil de un irrevocable rocío”? (p. 72). La voz del poeta se deja sentir con la fuerza
de una campana en medio de la llanura al momento en que la tarde es ya sólo
sombras:
Esta
noche vuelvo a casa
conmovido
Voy
a requerir mis tardes perdidas
mi
ambiguo recuerdo
mi azar
mi tierra
mi pedacito de tierra
mi vecindad
Al final de su ruta hacia la conversión en totalidad concreta, como
Abraham y como el divino amor de que participa el alma humana, que al decir de
Spinoza la inclina inexorablemente hacia la trascendencia, el poeta se plantea
el retorno al Padre como arquetipo del ser o realidad, del lenguaje, de su casa
y su patio, del útero materno y de su propia morada interior:
Voy
a volver al ser y su costado
Dios en el umbral
Acechante
para
tenderme en la sumisa realidad
donde
la curiosa gravedad del instinto
construyó
un refugio de placeres
insondables (p. 69)
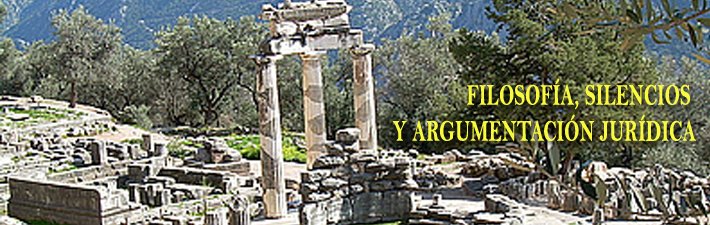










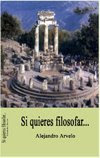



1 comentario:
Buen blog, me gusta lo que escribes, es interesante como cada persona puede plasmar tantos temas en uno, yo lo que busco en un blog es que me mantenga interesado y si son diferentes ámbitos mejor.
Saludos.
Hoteles en Monterrey
Publicar un comentario