 CONCEPTO
CONCEPTOIbeth Guzmán- Listín Diario
10/25/2008
ALEJANDRO ARVELO CONSIDERA QUE VIVIMOS UNA ÉPOCA DE RENACER FILOSÓFICO
Alejandro Arvelo está considerado como uno de los principales expositores de la filosofía en el país. Posee una licenciatura en Filosofía y otra en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como un postgrado de la Universidad Complutense de Madrid. En esta entrevista nos acercamos a su pensamiento y su visión del presente.
¿Cómo evalúa la situación que está atravesando la filosofía en estos momentos?
En la actualidad, diríase que vivimos una época de florecimiento del quehacer filosófico, así en el plano nacional como en el internacional. Los asuntos, las publicaciones, las escuelas, los grupos de discusión y los filósofos del presente son mayores en número y mejores desde el punto de vista cualitativo que en épocas pasadas.
En lo que respecta al quehacer filosófico dominicano, con la generación ochenta y las sucesivas promociones de los noventa y principios de la presente centuria, se ha alcanzado tal nivel de depuración, rigor y riqueza que este momento, visto en su conjunto, difícilmente encuentra otro que lo supere o lo equipare en el pasado.
Desde siempre tuvimos grandes filósofos y pensadores, sin lugar a dudas, pero nunca en semejante proporción. Buen ejemplo de ello lo ofrecen los casos, en época reciente, de Lusitania Martínez, Luis Brea, Mario Bonetti, Rosa Elena Pérez, Jacinto Gimbernard, Federico Henríquez Gratereaux, Manuel Núñez, José Ulises Rutinel Domínguez, León David, Jesús Tellerías, Miguel Pimentel y Nolberto Soto.
A esta hornada habría agregar, moviéndonos siempre en los linderos del siglo veinte y sin pretensiones de ser exhaustivos, los nombres de Pablo Iñiguez, John Saunders, Angeolo Sánchez-Bethancourt, Armando Cordero, Carlos Benavides (E. C. Alben), Antonio Fernández Spencer, Pedro Troncoso Sánchez, Fabio Mota, Andrés Avelino, Fabio Mota, Osvaldo García de la Concha y Juan Francisco Sánchez.
Ahora bien, su pregunta, Guzmán, deja sugerida una cierta connotación de crisis o encrucijada de tipo genérico. En efecto, Usted no se refiere a la República Dominicana sino a la situación del pensamiento filosófico en sentido general. Le diré, para empezar, que la Filosofía es la disciplina por excelencia de las crisis.
Diríase que casi siempre encuentra sus mejores alientos en los momentos en que se tambalean los cimientos de un orden social o de un paradigma antropológico. En ese sentido, la época actual constituye un estímulo de primer orden para reflexión filosófica.Basta con volver la vista en torno para advertir que muchos de los ejes que constituyeron el horizonte vital de la humanidad de hace cincuenta años, y aun veinticinco, hoy se hayan en franco proceso de cuestionamiento. Campea el descreimiento, pulula la falta de fe. No parece haber reglas fijas ni signos que orienten, con la serena inexorabilidad de la estrella de Belén, el porvenir de la especie. Ningún sistema se nos aparece eterno ni de perfecciones colmado, ni libre de cataclismos.
Vivimos, pues, una época propicia a esta forma de conocer la realidad. La Filosofía se alimenta de las crisis, en el sentido de que su papel es, en primer término, no asumir como dado o establecido de una vez y para siempre ningún principio, ningún estadio, ninguna situación, ninguna verdad.De manera, pues, que cuanto mayor es el nivel de cuestionamiento, vale decir: de crisis de esquemas y horizontes, mayores son las posibilidades de que la Lechuza de Minerva alce el vuelo con la gracia y la gallardía que les son características. La transvaloración es el contexto apropiado al florecimiento del espíritu filosófico.
¿Puede decirse que en nuestro país tenemos alguna corriente filosófica que nos identifique?
Otra de las notas características de la Filosofía es su multilateralidad. No hay acuerdo en este área del saber humano, ni siquiera en cuanto a su definición ni a su método de apropiación de su objeto de estudio. El elemento unitivo en el quehacer filosófico proviene, antes bien, de su forma o estructura lógica. Vale decir, del conjunto de exigencias formales que les son propias, cual es el caso de su carácter general, crítico y conceptual.
El rigor es un requisito indispensable para filosofar. Pero no lo es menos la capacidad de asombro. Pero lo uno y lo otro devienen estériles si no están mediados por la apropiación de pasado filosófico, aunque ello no constituya más que material primario para quien decide dedicarse en plenitud a filosofar.
La Filosofía no está hecha. Es un saber en gerundio -como suele decir Don Federico Henríquez Gratereaux-. Por eso es siempre preferible hablar de quehacer filosófico, antes que de Filosofía, pues más que un ser, es un quehacer. Algo que cada quien tiene que hacer por su cuenta y riesgo.Claro que si no se tiene dominio del pasado filosófico se pueden repetir errores, ser presa de falsos problemas o permanecer en patrones de enfoque que bien pudieran no ser los mejores. Dominio del pasado filosófico y de los recursos que la Lógica, e la Retórica, ponen a nuestro servicio, son elementos indispensables en el equipaje de todo aprendiz de filósofo.
Pero, aparte de ello, el quehacer filosófico no es más que un conglomerado de escuelas y puntos de vista. Cuenta Boshenski que, en los años cuarenta, participó en una reunión de filósofos, en Francia, entre los cuales no se alcanzó acuerdo alguno acerca de cuál sería la forma mejor de definir la Filosofía.
Hace aproximadamente dos décadas Urmson dio a la estampa un volumen en el que recoge el punto de vista de veintitrés filósofos contemporáneos que aceptaron dar su opinión acerca de qué cosa es la Filosofía. Ninguno estuvo de acuerdo, aun cuando se trata de una cuestión aparente elemental. Imagínese Usted, qué pasa cuando vacamos hacia asuntos tales como qué es el bien, el hombre, la justicia, la belleza o cuál es el porvenir que nos aguarda en cuanto humanos o como dominicanos. De modo, pues, que mal podría existir alguna tendencia filosófica característica del quehacer filosófico dominicano de los tiempos que corren.
¿Cuáles son los filósofos, clásicos y modernos, considera usted que más impacto han tenido en la dominicanidad?
Si quisiéramos problematizar el tópico, y tuviéramos el tiempo necesario, lo correcto sería preguntarnos antes qué cosa es un filósofo, y, a seguidas, qué cosa es la dominicanidad. Si lo hiciésemos, y nos dedicáramos a apropiarnos del tratamiento dado por nuestros antecesores estos temas, y tratáramos de proceder de manera rigurosamente crítica y conceptual, estaríamos en tránsito de entrar en plena arena filosófica, pero ése no es objeto de este diálogo, por cuanto, hago tabula rassa de ello y parto del universo de significado al uso (algo imperdonable en Filosofía), y procedo a referirme al asunto por Usted colocado sobre la mesa.
La mayoría de las instituciones con que convivimos en la actualidad ---muchas de las cuales nos parece que desde siempre han estado ahí--- salieron de la obra de algún filósofo. Desde la división tripartita de los poderes, la democracia representativa, las universidades, el Estado-Nación (base del actual orden internacional), la constitución, el régimen de derechos y de libertades ambiente… antes estuvieron en la mente de algún librepensador. Lo mismo puede decirse de los derechos humanos, e incluso del cine y de la televisión, pues no falta quien haya visto en estos productos augustos de la técnica moderna derivaciones del cuadro que pinta Platón en el Libro VII de la República. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero el tema por Usted planteado también admite otro tratamiento: filiar cuales filósofos universales influyeron en los pensadores dominicanos que empeñaron su vida en la conversión de la condición de dominicanos en una realidad institucional. En este caso habría que plantearse quiénes ejercieron influjo, por ejemplo, en las obras de Andrés López de Medrano, que tenemos bien sabido, porque él mismo lo dice en su Lógica, que se trató de Étienne Bonnot de Condillac; de José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte y Eugenio María de Hostos, tres sillares claves en los esfuerzos en pro de la independencia mental y política de los dominicanos.
¿Pone usted en práctica el silencio como metodología para que reposen sus mejores ideas?
El silencio es el principio de todo esfuerzo de comprensión y auto-conocimiento. La conquista primera de todo quehacer filosófico es el propio yo, y para ponernos en condición de ello es indispensable auscultar los veneros interiores a partir de los cuales se han estructurado nuestra mentalidad y, por ende, nuestros patrones de comportamiento. Sólo sabiendo quiénes somos estaremos en capacidad de determinar el punto en el horizonte que nos conduzca por la senda “llega a ser lo que eres” por la que, con sobradas razones, propugnaba Goethe.
Quienes sin certeza de su propia condición se aventuran a conocer o conquistar realidades externas a ellos mismos, a errar se arriesgan, a que se le confundan sus esquemas previos con conocimiento se exponen. Pero incluso el conocimiento pacientemente adquirido o elaborado requiere de un poco de silencio, de la lengua que no del alma, antes de convertirse en carne y sangre del mundo. No es en el derecho a la palabra que hemos de poner el énfasis, sino en la calidad de lo que hablamos. La clave está, diríase, en el derecho a ejercer libremente y a capacidad nuestra facultad de pensar.
Aparte de la UASD ¿En cuáles espacio se discute y estudia la filosofía?
En muchos espacios: en las Jornadas Dominicales de Lectura Filosófica de la Academia de Ciencias, que tienen lugar cada domingo a partir de las diez de la mañana en uno de los salones de esa corporación científica; en muchas de las tertulias que cada semana tienen lugar en distintos puntos del país; en otras universidades dominicanas, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Católica de Santo Domingo, en la Interamericana, en el Centro Bonó, en los seminarios e institutos de formación de pastores de las iglesias evangélicas, y en una cantidad grande de talleres literarios, liceos, escuelas y colegios del país, como es el caso de un grupo de niños y jóvenes que leen Filosofía en un centro de enseñanza privado que orienta el joven filósofo dominicano Carlos Cordero.
En fin, la siembra es grande. La siega también lo será. La Universidad estatal ha desempeñado un papel de difusión y animación del quehacer filosófico en los tiempos que corren semejante al que tuvo a su cargo en los tiempos de la colonia. A tal punto de que muchos de los profesores y animadores filosóficos de grupos se formaron allí. La Filosofía como carrera tiene una demanda relativamente pequeña, lo cual trae como consecuencia que resulte poco atractiva para las instituciones universitarias de carácter estrictamente comercial o empresarial. La Autónoma, como es del Estado, tiene otras miras, no menos válidas que las de sus homólogas, y puede, por tanto, darse algunos lujos que las otras no se dan. Por eso, contra viento y marea, a redropelo de voces necias e incompresiones, siempre ha mantenido abierto su escuela o su departamento de Filosofía, lo cual se aviene bien con la misión que le asigna el artículo cinco de su Estatuto Orgánico de formar profesionales críticos al servicio de la sociedad dominicana.
¿Cuáles escritores dominicanos escriben filosofía actualmente? ¿Puede mencionarlos y darnos una pequeña opinión de ellos?
La Filosofía a veces se encuentra disuelta, por decirlos de algún modo, en la poesía, la narrativa, el ensayo de crítica literaria e, incluso, el periodismo y el discurso político. De hecho, la Filosofía no es sino literatura, literatura de pensamiento que a veces se expresa por medio del tratado (Aristóteles, Kant, Hegel, Zubiri) o de la confesión (Descartes, Vico, Rousseau), pero las más de las veces mediante el teatro (Esquilo, Sartre, Camus), la poesía (Parménides, Hölderlin, Darío, Machado), el diálogo (Platón, Jenofonte, Lorenzo de Samosata), la narrativa (Hugo, Kafka, Constant Virghil Gheorghiu). En tal sentido, ésa es una tarea pendiente de nuestra edad filosófica: averiguar la forma en que la Filosofía se hace presente en las obras de algunos de nuestros poetas más renombrados del pasado y del presente, de nuestros cuentistas, oradores, novelistas, ensayistas y periodistas. En su obra acerca del positivismo, Miguel Pimentel lo hace, con bastante acierto, aunque se limita al siglo XIX.
Ahora bien, entre los cultores de la Filosofía strictu sensu en la República Dominicana del presente ha que citar los nombre de Federico Henríquez Gratereaux, Luis Brea Franco, Rafael Morla, David Alvarez, Lusitania Martínez, Eulogio Silverio, León David, Andrés Merejo, Manuel Núñez, Edickson Minaya, Jacinto Gimbernard, Leonardo Díaz, Miguel Pimentel, Domingo de los Santos, y muchos otros más que, en esta tibia tarde de octubre se han ausentado de mi memoria. Hay otros que no son demasiado dados a escribir pero al margen de los cuales sería incomprensible el desenvolvimiento actual del quehacer filosófico dominicano: Enerio Rodríguez Arias y Tomás Novas.
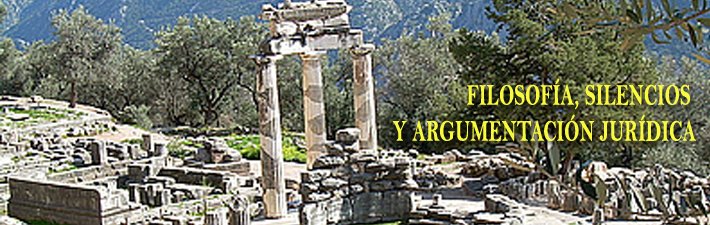




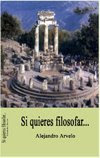



No hay comentarios:
Publicar un comentario